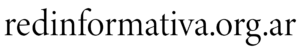Las dos últimas emisiones especiales de “A dos voces”, el espacio televisivo que ostenta el monopolio de los debates electorales desde el ’96, con las candidatas y candidatos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se viralizaron en memes y alcanzaron a erigirse como trending topic en las redes sociales.
La televisión se transformó en el escenario donde una gran parte de la política se gestualiza y mediatiza. Si el territorio es el corazón de los partidos, la televisión es su termómetro. Una amplia llanura de oportunidades y posibilidades con la capacidad suficiente para proclamar o desestimar candidatos, para construir crisis o climas de época. Una democracia de relatos y narrativas donde lo que no se gestiona con ritmo televisivo se convierte en un problema político. Sobre esta forma y bajo este timming, los debates electorales se convirtieron en esa posibilidad imaginaria, ese batacazo posible o esa derrota anunciada.
En 1960 Kennedy sentó las bases de este fenómeno, atrás quedaban el poder de la política tradicional, su rosca y territorio. Una nueva dinámica se imprimía sobre las campañas electorales: la performance televisiva, la capacidad de las candidatas y candidatos de enunciarse a sí mismos y de interpelar al afuera sin intermediarios.
A partir de ese momento, la televisión se encargó de escenificar y narrar a la política, años después Nixon terminaría de perder su capital político en una entrevista que le concedió a David Frost, un Tinelli de otro continente. Esta dinámica se imprimió sobre las experiencias políticas de otros países y adquirieron rasgos propios.
Sin ir más lejos, Carlos Menem impuso una nueva forma en la que el Estado se relacionaba con lo mediático, la de la política hecha magazine, con menos contenido pero cargada de simbología y con mayor alcance. Esa misma televisión fue la que se dejó sorprender por la figura de Néstor Kirchner, por su cercanía y sus formas descontracturadas y, se sentó a competir mano a mano con la retórica de Cristina. De esta forma, se inauguraba un proceso, el de la televisión como territorio inexorable de la política, quizás el menos extenso pero el más inmediato.

Esta tradición no fue un fenómeno aislado, sino que se incorporó paulatinamente a todas las democracias con timming propio. Pero, más allá de las campañas electorales, la televisión consolidó un modelo de gestión: el plebiscito popular que se mide en el minuto a minuto. Los problemas de comunicación pasaron a ser problemas políticos, las medidas de gobierno y las gestiones que no lograron construir un relato que las enuncie, también.
Como dije, el menemismo en sus formas desburocratizó la política y la hizo accesible con un Carlos Menem que recorría programas y ensayaba “perlitas”. Esas formas fueron parte del rictus simbólico de los 90 pero se convirtieron en una tradición y un mandato. Con diferencias, los gobiernos que vinieron después tuvieron que pronunciarse no sólo desde lo discursivo sino desde la gestualidad televisiva.
Al igual que las imágenes de la crisis del 2001, la performance de Fernando de la Rúa en Videomatch se grabó en el inconsciente de millones de televidentes, también lo hizo Néstor Kirchner cuando ordenó bajar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, una imagen que enunciaba una nueva retórica y un nuevo tiempo. Esa fórmula se repitió en su asunción y en los reportajes que forman parte del archivo de Caiga Quien Caiga (CQC). Esa fórmula la recreó Cristina Fernández, pero con sello propio, al igual que intentaron hacerlo Macri y Alberto Fernández, tiempo después.
El debate comenzó a tener mayor carga simbólica que coyuntural para una democracia televisada. Los gobiernos y los candidatos comenzaron a medirse y plebiscitarse en el minuto a minuto y, después empezaron a hacerlo en otros formatos: Twitch, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. La política del cuerpo a cuerpo, del territorio que se expande y se recorre quedó subsumida a la narrativa de ese proceso. Si bien la televisión juega su propia contienda contra los servicios de streaming y las redes sociales, su lógica continúa imperando sobre los medios. En esa lógica, los debates presidenciales son un engranaje más que, de acuerdo a la época, adquieren mayores niveles de interés y audiencia.
Desde el 96, esa performance es televisada por el canal de cable Todo Noticias con algunas contadas excepciones. Esa realidad obedece a la esencia del debate electoral en sí mismo: entretener a las audiencias. Bloques cortos, dinámicos, enfrentamiento entre candidatos y chicanas, esos fueron los condimentos que plagaron las dos emisiones que se hicieron este año en una elección atípica por la pandemia. Los “ganadores” fueron los que mejor se ajustaron a la lógica televisiva, los “perdedores” se transformaron simplemente en aquellos que pasaron desapercibidos.

Igualmente, hablar de “perdedores” quizá le queda grande al formato. En una Argentina polarizada, el debate televisivo no te hace perder votos, pero si construye clímax y agenda. Con suerte puede constituirse en ese viento de cola para salir a buscar a ese electorado que “se escapó” en la primera vuelta o decidió votar en blanco. La que mejor leyó esa posibilidad fue Myriam Bregman que disputó el minuto a minuto con Milei, ese nuevo bastión electoral que se consolidó en las clases bajas, ahí donde el Frente de Izquierda tiene una parte de su caudal electoral.
Los candidatos pueden mejorar su imagen y performance, conseguir ese recorte que les permita reproducirse hasta el hartazgo y hasta reducir a meme a su oponente. La “victoria televisiva” no implica necesariamente mayor capital electoral, pero (a veces) pareciera capaz de darle otro aire y otro tiempo a la agenda mediática. O todo lo contrario, a desacoplar el discurso político de las demandas reales, obligándolo a perder en rating, interés y demanda.
Fuente: Agencia Paco Urondo / Por: Manuela Bares Peralta