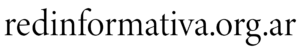Por: Joaquín Szejer
Desde hace varias entregas en #Microdebates (perdón por lo autorreferencial) venimos preguntándonos por “las derechas”, por la idea de “pacto”, por la “politización” social y la “despolitización” del relato disfrazándose de sentido común, por los liderazgos de Alberto y de Cristina y por la relación entre pandemia y política. En este complejo entramado de problemáticas y debates existe una condición subyacente: la angustia.
Si aceptamos que el verbo “modal” de los últimos años, tal como lo plantea Byung Chul-Han es el verbo “poder” (en el sentido de poder hacerlo todo), en contraposición al verbo “deber” del siglo pasado, la pandemia nos ha dado una cachetada de realidad. No, todo no se puede. Criados en una sociedad en donde la psicopolítica internalizó a nuestros Amos (o tiranos) internos, y en dónde si uno “no podía” era en definitiva por una responsabilidad individual y no porque el sistema no está preparado para que todos puedan, ¿cómo afecta la pandemia a esa castración?
El ser humano vuelve a enfrentarse, después de siglos, con algo que no controla. Esta suerte de no-control genera incertidumbre. La incertidumbre genera angustia. La naturaleza misma de la pandemia obliga a una vuelta al verbo “deber”: “No debo salir de casa”, “debo usar barbijo”, “debo mantener distancia”. El movimiento es claro, es la prohibición social nuevamente sobre nuestras cabezas. Pero no ya en términos morales: eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca porque está “mal visto”; sino en términos éticos: eso no se hace, eso no se toca, porque alguien puede morir. Todos somos en algún sentido culpables de la muerte ajena. O se siente culpa o se es culpable. Una idea insoportable que también genera angustia, ya no individual, ahora una angustia colectiva. Hay un desfasaje entre querer y poder como un niño frente a la juguetería que no puede comprar todo lo que quiere.
Jean Paul Sartre escribió durante los primeros años de la posguerra un pequeño texto que se llama “La República del silencio” que comienza con una frase provocadora (cuando no): “Nunca hemos sido más libres que bajo la ocupación alemana”. El silencio de quienes sabían algo de la resistencia los democratizaba a todos. No hay cargos jerárquicos en el silencio. Tampoco los hay ante la portación del virus, Trump puede dar fe.
La pandemia demostró la debilidad de los cuerpos y del sistema de acumulación capitalista. El coronavirus es una enfermedad biológica, sí; pero es un potenciador de los síntomas sociales. Una enfermedad cuyo objetivo de letalidad son los ancianos (aunque no unicamente), en donde gran cantidad de los portadores son asintomáticos y la única solución a priori es la cuarentena, el coronavirus expuso lo alejados que estamos de la idea de Comunidad.
Si a principios de la cuarentena desde la oposición al gobierno de Alberto Fernández se habló de una malvinización de la pandemia en términos de relato épico/bélico, hoy la comparación corre más por la negación de nuestros “combatientes”: los trabajadores del sistema de salud. Desgraciadamente creo que el reconocimiento posterior será dispar al de sus compatriotas que dejaron la vida en el atlántico sur.
Si hasta acá todas las metáforas en comparación a la pandemia fueron con la guerra es en definitiva porque es nuestro hecho traumático más cercano. Nuestra angustia colectiva sólo se remitía hasta ese punto porque las pandemias habían quedado atrás.
En todo este mar de incertidumbre estamos nosotros, donde la izquierda con culpa se queda en su casa y la derecha culpable gana las calles. En donde los capilares del poder se asientan aún más en nuestras pantallas algorítmicas, marcándonos las agendas y alienándonos. Polarizando y atomizando, homogeneizando e individualizando.
Michel Foucault en su curso “Los anormales” de 1973 decía: “El momento de la peste es el del relevamiento exhaustivo de una población por un poder político, cuyas ramificaciones capilares llegan sin parar hasta el grano de los individuos mismos, su tiempo, su vivienda, su localización, su cuerpo. La peste trae consigo acaso el sueño literario o teatral del gran momento orgiástico y, también, el sueño político del poder exhaustivo, entre el sueño de una sociedad militar y una sociedad apestada podrán ver que se trama una pertenencia”
Si hace algunas semanas el documental de Netflix “El dilema de las redes sociales” los interpeló, es en gran medida por esto: los capilares del poder moldeándonos, volviéndonos adictos de información subsane o termine con nuestras angustias. Paradójicamente, en las redes sociales la imposición de la felicidad incrementa aún más esta “falta”.
Como dijo Martin Heidegger: “Todo lo grande está en medio de la tempestad”, y hoy estamos en mitad de ella. Uno podría aventurar algún optimismo ante estas palabras hasta recordar que eso “grande” de lo que hablaba el filósofo fue el nazismo.
En mitad de todo este mar de incertidumbre y vientos de cambio se erige nuestra coyuntura nacional. Apestada e inclemente. Rezándole a la santa vacuna que inyecte un poco de optimismo.
La política es ese intersticio que hay entre lo político y la comunicación. Allí donde la relación con el Otro se cruza con el lenguaje y se institucionaliza. Habrá que saber administrar a una sociedad angustiada cuyo trauma de la pandemia arrastrará por generaciones, como mi abuela que replicaba cuando dejaba comida en el plato: “vos no pasaste una guerra”.
La angustia, junto con el deseo, son los dos motores de la humanidad. Cuando uno está angustiado busca formas de cambiar ese estado, a diferencia de la depresión que inmoviliza. Es deber de la política capitalizar y conducir esa angustia y las demandas que subyacen en ella. El pospopulismo de Alberto Fernández puesto a prueba.