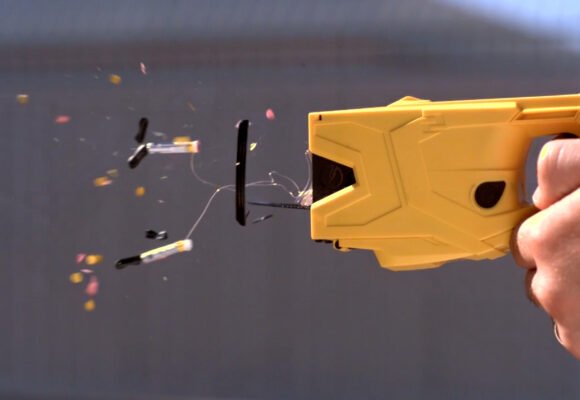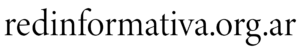Por Carmen Bohórquez
Si bien la historia de la humanidad se ha desenvuelto en su mayor parte en medio de guerras entre poderes por el dominio y control de territorios, de mercados, de riquezas y hasta de imposición de religiones, o de pretendidos procesos civilizatorios, era de suponer que tras 3 millones de años de evolución el ser humano habría de comportarse a estas alturas de su historia de manera bastante diferenciada de aquellos tiempos llamados primitivos, donde no parecía haber otro sentido de la vida que dominar por el terror. Al parecer, ni el Renacimiento, ni la Modernidad, ni la creación del Estado democrático por encima de las monarquías absolutas, ni la formulación de un Derecho de Gentes o Derecho Internacional que debía regir las relaciones entre los pueblos y poner fin a toda Guerra de ocupación, despojo, dominio o explotación desde pretendidas superioridades divinas o terrenales sobre pueblos considerados inferiores, han contribuido a convertir al ser humano de hoy en el ser más perfecto de la vida planetaria, como se supone debería ser.
Peor aún, podría decirse que en lo que lleva de avanzado el siglo XXI, se ha roto o quedado como simples representaciones bufas el entramado jurídico internacional que surgió como término al horror de la II Guerra Mundial. Organizaciones que dicen representar y que deberían defender firmemente los acuerdos y convenciones dirigidas a garantizar un cierto respeto a los principios mínimos que sustentan el derecho de todos y cada uno de los pueblos a decidir libremente su destino, y a ser tratado en igualdad de condiciones que todos los demás, independientemente de su tamaño poblacional, territorial o su peso específico en la economía mundial, se han mostrado totalmente ineficientes, cuando no cómplices, para impedir el avasallamiento y destrucción criminal del Otro por parte del imperio actual y sus aliados.
La total ineficacia de tal contrapoder de legitimidad mundial (léase ONU) y el descaro con el que son burladas todas sus resoluciones, acuerdos y prohibiciones – resultado todas de un supuesto consenso global – por parte del actual poder imperial; que se atreve, además, a imponer sus leyes particulares sobre el planeta entero, bajo el principio mafioso de obediencia automática o extinción (Chomsky dixit), han convertido el actual des-orden mundial en una gigantesca pantomima donde los “altos funcionarios” de esas organizaciones mundiales, así como los llamados “Jefes de Estado”, compiten entre ellos para ver quién es más obsecuente y recibe su palmadita de aprobación en sus visitas a la Casa Blanca.
El problema es todavía más grave, pues esta imposición imperial no sólo se ejerce sobre esferas de gobierno sino que vehiculizada por el conglomerado mediático, el control de la industria cultural (entretenimiento y modas o modelos intelectuales) y la siembra de una cultura maniquea en la que el Bien sólo puede estar del lado que dicta el imperio, ha creado en un vasto porcentaje de la población una ceguera ideológica que en muchos casos es hasta suicida, y que la lleva a idolatrar ese modelo ajeno por encima de la defensa de su propia patria, de su propia historia, de su propio bienestar personal y hasta de su propia dignidad.
Así, vemos hoy a una Organización de las Naciones Unidas que no es capaz ni de hacer que Estados Unidos cumpla con la Resolución, confirmada año tras año por 190/191 votos de 193 países, de suspender el Bloqueo a Cuba; o a una Corte Internacional de Justicia, presta a enjuiciar a Venezuela por cualquiera de las falsas acusaciones presentadas por la Oposición fascista venezolana, pero que apenas si protesta tímidamente cuando Estados Unidos sanciona a sus Jueces por pretender investigar la conducta criminal de sus soldados en Afghanistán; o cuando vemos a una ex Presidenta de Chile, que funge como la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, que vive presentando como propios los informes que le “rinde” la Oposición venezolana sobre presuntas torturas y desapariciones de ”líderes” de la derecha en Venezuela, mientras guarda un ensordecedor silencio ante el asesinato de George Floyd y de miles de afroamericanos en Estados Unidos, por parte de una Policía que parece tener licencia para matar.
Y esto sin hablar de las atrocidades cometidas en Irak, Afghanistán, Libia, Siria, y el despojo inhumano del territorio de Palestina por parte de Israel y con la bendición gringa, sin que a ningún país europeo, los que además se jactan de ser la fuente del humanismo y de la igualdad de los pueblos, se le arrugue el entrecejo.
Ahora bien, frente a esto se han alzado movimientos contestarios a lo largo y ancho del mundo. Movimientos que asumen como principios de lucha la defensa de la democracia real, de la igualdad de los pueblos, del derecho a la alimentación, del acceso a una vivienda digna, a la atención de salud, a la educación, a no permitir el trabajo infantil, a la defensa de los derechos adquiridos a lo largo de la historia por los trabajadores, del derecho de las mujeres a igualdad de condiciones, a la no discriminación por motivo de color de la piel, posición social, origen cultural, orientación sexual, etc., etc. Todos estos movimientos existen, se organizan y son, en general, aceptados en todos los países del mundo, pero ¿tienen estos movimientos la conciencia de que el problema no está en resolver o superar alguna de estas discriminaciones particulares, o en lograr avanzar en el reconocimiento de alguno de estos derechos por los que hoy se lucha, sino de que la superación de todas ellas depende en esencia de que se emprenda a fondo, de manera global y profunda, una lucha por lograr erradicar definitivamente de la historia humana la entronización de cualquier imperio, en particular el imperio presente, origen de todos estos problemas?
No es éste un problema que atañe solamente a la humanidad actual, sino que en esencia se trata de la misma encrucijada radical que se ha repetido siglo tras siglo, generación tras generación, en tanto que la mayoría de los pueblos que lo han enfrentado no han comprendido que deben atacar la raíz de ese problema, y no sus manifestaciones particulares. En especial, es necesario comprender que la esencia del imperio se ha mantenido inalterable a través del tiempo, trátese de un imperio feudal o de uno neoliberal: dominar por el terror y el engaño a los pueblos, y haciendo concesiones a la élite que le rodea, la que le es necesaria para que mantenga llenas las arcas e inflado el ego de los dominadores.
Para comprender cómo romper con esta sujeción que nos impide realizarnos como posibilidad humana definida y distinta de cualquier otra, examinemos el momento histórico en el cual nosotros, los oriundos de Abya Yala, logramos hace más de 200 años enfrentar y destruir el estado de opresión que había puesto en entredicho hasta nuestra propia esencia como seres humanos, y que nos obligó durante 3 siglos a ser meros esclavos de España.
Como todo imperio, España invadió sin preguntar nuestro territorio, asesinó o provocó la muerte de más del 90% de su población originaria en los primeros 150 años de conquista, saqueó sus riquezas y lo que es más grave, destruyó todo vestigio de las diversas culturas que poblaban el continente e impuso a sangre, fuego y manipulación ideológica, el modo de vida material, social y cultural que reinaba en la España peninsular y lo disfrazó de “misión civilizadora” sobre tierras donde, según parte interesada, habitaban incultos y paganos salvajes.
Esta agresiva política fue aplicada también, sin excepción alguna, a los grupos étnicos que fueron surgiendo como producto del mestizaje originado a partir de la violación de millones de mujeres indígenas en los primeros decenios de ocupación y, luego, ejercida también sobre las mujeres africanas traídas como esclavas; con lo cual se completó el proceso de colonización de mentes y cuerpos que al cabo de 3 siglos había producido una sociedad fuertemente dividida en niveles étnico-económicos, en la que cualquier intento de movilización entre ellos era socialmente repudiada. Esta sociedad compartimentada se aglutinaba firmemente sobre la aceptación de 3 dogmas o principios: el primero, la identificación social y cultural con los valores impuestos por España; el segundo, la interiorización y práctica de la religión católica, acompañada de la condena radical de cualquier otro tipo de fe, fuera ésta practicada también en Europa, como la judía o la musulmana, pero sobre todo la llegada desde África con los esclavos o la originaria de América. Y el tercer y último dogma, soportado por los 2 anteriores, era la absoluta fidelidad al Rey de España.
La imposición de estas tres “verdades” produjo una sociedad blanca, entre cuyos miembros destacaban los que se proclamaban arrogantemente como Españoles Americanos, fieles a ultranza a la religión católica, y orgullosos súbditos del rey de España. Esta sociedad blanca, que miraba y actuaba con desprecio sobre el resto de la sociedad, englobada como “grupos de color”, estaba conformada por blancos peninsulares, que ocupaban el lugar cimero de toda esa escala social y por blancos criollos, nacidos ya en América y descendientes de los primeros conquistadores o de españoles que siguieron llegando de la metrópoli, y quienes, dando fe de no tener sangre india, ni negra, ni judía ni musulmana, fueron controlando la esfera económica, mientras se quejaban constantemente de que a pesar de mostrar tanta fidelidad al Rey de España como cualquier peninsular, les seguían negando el acceso a los cargos políticos.
Esta sociedad, inamovible por casi 3 siglos, se veía de vez en cuando sacudida por revueltas contra la dominación peninsular y de ellas existen muchísimos ejemplos que no es el caso enumerar aquí, pero era tal el grado de alienación de las conciencias que no se era capaz de percibir que esta discriminación no era sólo producto de circunstancias locales sino que eran consecuencia de la propia dominación imperial. Esto queda comprobado por una frase que se hizo habitual y que era enarbolada por quienes dirigían esas rebeliones periódicas: Abajo el mal gobierno, Viva el Rey. ¿Qué significaba esto? Que no se era consciente de que América y los americanos constituían de por sí una realidad distinta de España y que como tal, si querían decidir su propio destino tendrían que sustituir el “Viva el Rey” por un “Fuera el Rey” y comenzar a pensarse como entidad independiente. Tal idea no se le ocurría a ninguno de esos descontentos y la única salida que esa sociedad colonizada les permitía transitar, era la de seguir en el secular reclamo por verse discriminados, relegados o excluidos, con cartas dirigidas a un Rey que estaba en la otra orilla del océano y al que tenía que rogársele, casi de rodillas, que te concediera una pequeña atención de su augusto tiempo y te otorgara una “graciosa merced” dándote el cargo que pedías; cargo que además sólo te iba a favorecer a ti, mientras que el resto de tus compañeros seguirían excluidos.
Es a fines del siglo XVIII cuando esta conciencia de la diferencia empieza a abrirse paso. Por un lado, al comenzar a percibirse la diferencia entre americano y español, es decir cuando comienza la pregunta por la identidad propia y, con ella se inicia la reivindicación hasta de la naturaleza americana, tan denigrada por Buffon y De Pauw. Por el otro, cuando las ideas de la Ilustración ponen en cuestión la monarquía absoluta y la idea de Estado democrático comienza a abrirse paso en el mundo político; aún cuando en América la Inquisición se aplicaba a condenar, con toda su fuerza, todas esas “ideas diabólicas” y a prohibir bajo amenaza de muerte, la circulación clandestina de las mismas.
El primero que va a tener conciencia clara del problema de la identidad americana y del derecho de todo grupo humano – con características culturales bien diferenciadas de cualquier otro grupo – a decidir su propio destino será Francisco de Miranda; quien comienza esta búsqueda de la identidad propia desde 1771 cuando, habiendo llegado a España para entrar al ejército real se ve constantemente confrontado por las diferencias culturales entre España y América. Este choque, más su lectura de los libros prohibidos por la Inquisición que hablan de una realidad política de autonomía y participación, aunada luego a su experiencia como soldado que, representando a un imperio, entra en combate a favor de las colonias del norte que luchan por librarse de la dominación imperial de Inglaterra, hacen que ya en 1783 se imponga en su conciencia la necesidad de dedicar su vida a lograr la independencia de su propia tierra. Los pasos para ello, los recoge esta frase que expresa en la Proclama dirigida a los que ya llama Americanos Colombianos, en 1801:
“Compaisanos, seremos libres, seremos hombres, seremos nación. Entre esto y la esclavitud no hay medio, el deliberar sería una infamia”
Queriendo decir con ello que no se es verdaderamente hombre mientras no se haya conquistado la libertad y que sólo hombres libres pueden constituir una nación. Lo contrario, es seguir viviendo en esclavitud; destino que sería una infamia aceptar.
La principal tarea que se impuso Miranda a lo largo de su vida revolucionaria fue la de convencer a sus compatriotas de esta grandísima verdad en momentos en que, dado el imaginario que se había sembrado en la población tras 3 siglos de adoctrinamiento, el régimen monárquico y la Iglesia se conjugaban y soportaban tan estrechamente, que cualquier cuestionamiento de la conducta más nimia del Rey era considerado de inmediato una herejía y su autor condenado de inmediato a la excomulgación, la que equivalía a una tortura eterna en el Infierno. Púlpito, Inquisición y Decretos Reales mantenían el pensamiento encallejonado en una sola dirección; de la que cualquier desviación equivalía de hecho a la muerte física en este mundo y a la condenación eterna en el otro.
Una vez sembrada esta “verdad” hasta en el inconsciente, el “Viva el Rey” simbolizaba la eternidad de la monarquía. Por ello, el mayor aporte que hizo Miranda a la Independencia de Nuestra América fue la de cuestionar, argumentar y demostrar que la monarquía no tenía ningún origen divino y que el Rey, no sólo no tenía ningún derecho a establecer su autoridad en tierras ajenas, sino que era el máximo responsable de todos los crímenes que se habían cometido en nuestras tierras desde el primer día de la invasión hasta ese propio momento. Éste era el obstáculo más importante que había que superar y fue lo que más costó que se entendiera cuando ya el proceso de independencia se había desatado a finales de la primera década del siglo XIX.
Tal hecho se ve claramente manifestado en los dos acontecimientos que definen en la historia venezolana el comienzo de la Independencia: el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. En el primero de éstos se da un paso importante al destituir al Capitán General español y conformar en su lugar una Junta Suprema: es decir Abajo el mal gobierno. Sin embargo, la Junta se crea no para declararse totalmente independiente de España, sino para defender los derechos del Rey cautivo Fernando VII: es decir Viva el Rey. Y tomará más de una año para que todos estos criollos que han participado en la destitución del Capitán General lleguen a aceptar que sólo negando directamente al Rey, es que podrían realmente alcanzar la plena autonomía. Esta conclusión se hizo posible, sin duda, gracias a la llegada de Francisco de Miranda a Venezuela, en diciembre de ese mismo año, y quien, logrando incorporarse finalmente al Congreso Constituyente, que se debatía aún entre los que seguían fieles al Viva el Rey y los que percibían la necesidad de radicalizar el movimiento pero que no se atrevían a asumirlo, será el factor decisivo en los debates de dicho Congreso, obligándolos casi con sus agudas intervenciones a tomar la decisión de echar abajo también al Rey. En el logro de esta transcendental decisión jugó también un rol muy importante, apoyando desde la calle y desde las tribunas del Congreso, la actuación de la Sociedad Patriótica que se organiza a partir de la llegada de Miranda y entre cuyos miembros destacaba el joven Simón Bolívar.
Cientos de veces encontramos expresada en los escritos de Miranda la necesidad de convencer a sus contemporáneos de que no habría independencia, mientras no se ganara esta gran batalla en la mente de la población: “Jamás he creído que pueda construirse nada sólido ni estable en un país, si no se alcanza antes la independencia absoluta”[1].
Y para ello utilizará argumentos de todo tipo, acudiendo incluso a recursos legales y a los autores más reconocidos en materia del derecho internacional, como lo era Emmer Vattel, de quien toma ideas fundamentales para desarrollar el siguiente e irrefutable argumento:
“Así, por ejemplo, según el Derecho de Gentes necesario una nación sólo puede ocupar un país legítimamente si éste se encuentra desierto e inhabitado, o si estando habitado sus naturales atacan sin motivo alguno a otra nación. Evidentemente, éste no había sido el caso con los diversos pueblos que habitaban la América, por lo que al ocupar España las tierras americanas no sólo estaba cometiendo un acto injusto e ilegítimo contra el pueblo al que “ataca, oprime y mata”, sino también contra su propio pueblo “invitándole a la injusticia”, y para con el género humano, cuyo reposo perturba y “a quien da un ejemplo pernicioso”. En este caso, el que hace la injuria está obligado a reparar el daño, o a una justa satisfacción, si el mal es irreparable ”.[2]
Estos son, dice Miranda, “los verdaderos principios, las reglas eternas de la justicia, las disposiciones de aquella ley sagrada, que el derecho de gentes necesario en virtud del derecho natural impone a las naciones”. Es en virtud de ese derecho y ante la atrocidad cometida por España, que pasa entonces a afirmar tajantemente que la única satisfacción justa que esa nación puede ofrecer es “la evacuación inmediata de sus tropas del continente Americano y el reconocimiento de la independencia de los pueblos que hasta hoy componen las colonias llamadas hispanoamericanas”.
Justamente, y como decíamos al comienzo, la esencia de los imperios es imperturbable. Ayer lo fue directamente España; hoy ésta sigue colaborando, pero el Señorío Imperial lo detenta Estados Unidos. Pregúntense ustedes si no puede aplicarse este mismo argumento hoy contra el gobierno imperial que desde la nación del Norte pretende someter al resto del mundo a sus designios, saltándose todas los acuerdos, convenciones, leyes y entramado legal internacional construido desde la II Guerra Mundial para evitar que la historia, ya protagonizada por Estados Unidos desde que se constituyó en nación (Cf. La Doctrina Monroe, 1823), siguiera repitiéndose en el Siglo XX y los siguientes. Al igual que el imperio español en su momento, Estados Unidos “no sólo comete actos injustos e ilegítimos contra los pueblos a los que “ataca, oprime y mata”, sino también contra su propio pueblo “invitándole a la injusticia”, y para con el género humano, cuyo reposo perturba y “a quien da un ejemplo pernicioso”.
¿Y no ocurre también en nuestro tiempo que toda lucha por derechos parciales: sean laborales, de género, de inclusión y hasta de libre comercio, nunca se realizarán plena y permanentemente mientras que, al igual que hace 200 años, no desconozcamos y nos deslastremos de la imitación cultural y de la supuesta superioridad civilizatoria del Norte, que nos hace renegar hasta de nuestra propia identidad, así como aceptar su imposición comercial, económica y militar como manto protector contra la acción de los enemigos que este nuevo imperio va creando, para mantenernos temerosos bajo su férreo control?
Hoy ya no es Púlpito el que siembra el miedo sino algo más poderoso todavía: la contraparte imperial mediática, que justifica y legaliza todas sus acciones a favor o en contra de algo, incluso por encima y a contrario de toda legalidad internacional. En la línea de Luis XIV, el imperio norteamericano no sólo se asume como el único Estado posible, sino también como la única fuente de legalidad internacional posible y cómo la única civilización que debe ser reproducida en el globo terráqueo. Y exige del resto del planeta la misma obediencia ciega a los Reyes del período absolutista.
He aquí el reto actual para toda la humanidad y, particularmente, para Nuestra América. He aquí el proceso de Independencia que estamos obligados a realizar hoy día. Y para ello, también Miranda nos advierte sobre los caminos equivocados que pudieran desviar la realización de la plena y absoluta Independencia:
“Lo cierto es que si la América (del Sur) por sí misma no se hace independiente, y establece su Libertad con la ayuda de sus propios hijos, los europeos y mucho menos otras potencias extranjeras nunca harán esfuerzos por su felicidad únicamente”.[3]
Y en este magno y secular reto que aún no hemos logrado consolidar, es ilógico y hasta contraproducente pensar que podríamos lograrlo de manera individual. No se trató en aquel entonces de una independencia parcial o localizada en un espacio territorial, pues era claro que tal situación no podría ser sostenida mucho tiempo; como tampoco debe ser hoy tarea sólo de Cuba o de Venezuela pues, aparte de las grandes dificultades causadas por el acoso y bloqueos de parte del imperio, está la verdad histórica de que son todos los pueblos de la América nuestra los que sufren las duras consecuencias de vivir de las migajas que le destinan las élites manejadas desde los centros económicos del imperio y sus aliados. Por ello es y seguirá siendo urgente mantener, empujar y avanzar en el proceso de integración o de unidad de toda Nuestra América. Y esto, como bien lo señala Miranda, requiere de toda nuestra fuerza conjunta:
“El hecho es que todo depende de nuestra voluntad solamente, y así como el querer constituirá indubitablemente nuestra independencia, la unión nos asegurará permanencia y felicidad perpetua.”[4]
Es la unidad plena de Nuestra América el otro puntal del pensamiento de Miranda, el cual puede resumirse en 3 palabras: Identidad, Independencia y Unidad. Esta tríada orientó y determinó todo el proceso de independencia y fue asumida por Bolívar hasta hacerla realidad en Angostura, en1819, con la creación de la República de Colombia.
Lamentablemente, ya para 1830 los intereses de las élites prevalecían de nuevo sobre el ideal de Independencia, logrando revertir todo el proceso. La causa principal: faltó tiempo para formar a los republicanos, como exigía Simón Rodríguez, y de nuevo la secular conciencia colonial, que iba aparejada con el sentimiento de inferioridad sembrado a partir de la invasión española, volvió a ganar espacio. Durante el siglo XX nos terminamos de convencer de nuestra inferioridad, al aceptar como definitorio el término de “subdesarrollados”, y al volver a tomar como modelos a imitar, para salir del mismo, los modelos del nuevo Imperio y de su cómplice, la vieja Europa. La que a pesar de haber pasado a segundo plano y estar vergonzosamente sometida a los Estados Unidos y sus instituciones, pretende revivir sus viejas glorias indicándonos qué tipo de gobierno es aceptado por la CEE, aplicando sanciones adicionales a nuestros países o actuando con criminal alevosía, como lo ocurrido últimamente con Inglaterra, la que reviviendo su antigua tradición corsaria pretende despojarnos del territorio Esequibo; y negando su pasado de mejor modelo legislativo, nos despoja de nuestro oro para entregárselo, sin garantía legal ninguna, a un completo desconocido que un día se paró en una plaza y se autoproclamó Presidente de Venezuela. ¿Podría cualquiera de los miembros de la CEE o de los estados asociados de la unión norteamericana (EEUU) admitir siquiera la posibilidad de que se le asigne a algún autoproclamado, la propiedad siquiera de dos metros cuadrados de terreno donde montar una pequeña carpa, en una acera de Wall Street o frente al Palacio de Buckingham?
Frente al absurdo al que ha llegado la decadencia del actual imperio y sin olvidar la urgente necesidad de crear conciencia de dignidad y de autonomía en todos los habitantes de la América Latina y el Caribe, las siguientes palabras de Miranda cobran hoy mayor vigencia y nos obligan a asumirlas como juramento de vida, como compromiso radical y permanente de cada uno de los habitantes de estas tierras, si queremos alguna vez poder decidir nuestro propio destino:
“Yo soy y seré perpetuamente un acérrimo defensor de los Derechos, Libertades e Independencia de nuestra América”[5].
Carmen Bohórquez
Maracaibo, 10 de julio de 2020
[1] Carta de Miranda a Popham, 1806.
[2] Vattel, Droit des gens, lib. 3, cap. 11, parr. 183, 184 y 185.
[3] Carta a Francisco Febles, Londres 20 de abril de 1809.
[4] Proclama a los Pueblos del Continente colombiano, alias Hispano América, 2 de agosto de 1806
[5] Londres, 1o. de mayo de 1809.
Fuente: Plataforma Solidaria de Comunicación