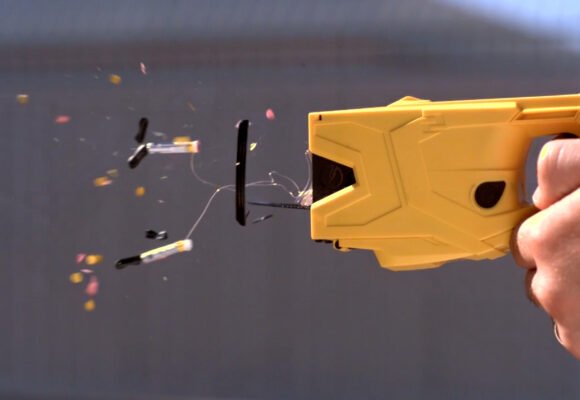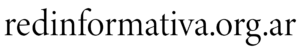Por Lucrzia Reichlin*
A medida que las autoridades monetarias y fiscales actúan con determinación para aminorar el impacto económico de la pandemia de COVID-19, han aumentado con rapidez los balances de los bancos centrales y la deuda pública. En la Unión Europea, esta tendencia se ve agravada por un nuevo fondo de recuperación para el COVID-19, que asciende a 750 mil millones de euros ($886 mil millones), que contempla la emisión de los llamados “bonos de recuperación”, garantizados por el presupuesto multianual de la UE y, posiblemente, por un impuesto general europeo.
Esto es un terreno completamente inexplorado para todos los países avanzados excepto uno: Japón. No es el mundo “amistoso” de los años 90, con su inflación estable, una producción predecible, prudencia fiscal y un banco central centrado en manejar las tasas de interés de corto plazo para cumplir metas inflacionarias. Pero nuestro planeta tampoco se asemeja a los turbulentos años 70, marcados por una alta inflación, producción volátil, despilfarro fiscal y políticas monetarias excesivamente acomodaticias.
En el mundo actual, la inflación es muy baja y se proyecta que se mantenga así, y las autoridades monetarias disfrutan de una significativa credibilidad, mucho mayor que en el pasado. Los países avanzados se encaminan a una situación en que la distinción entre política fiscal y política monetaria es meramente académica, y es poco realista la consolidación de la deuda.
Este ha sido por largo tiempo el caso de Japón, con su bajísima inflación, tasas de interés negativas y una relación de deuda pública a PIB de un 200%, de la cual el banco central es titular de un 70%. Pero la mayoría de los países no están habituados a enfrentar estos problemas. Para abordarlos –y evitar una espiral deflacionaria- se necesita un acercamiento creativo y coordinado a la política monetaria y fiscal.
El desafío será especialmente profundo en la eurozona, que tiene una política monetaria en común, pero carece de una política presupuestaria compartida, independientemente del nuevo fondo de recuperación. Para superar este reto será necesario un marco institucional muy diferente al que estableció el Tratado de Maastricht. Es urgente que los líderes europeos comiencen a hablar de cuál debe ser ese marco y cómo llegar a él.
La actual revisión de la estrategia del Banco Central Europeo es una oportunidad para abordar algunos de estos temas. Por ejemplo, el BCE podría actualizar la definición de estabilidad de precios para tener la flexibilidad de exceder el objetivo de inflación en el corto plazo, para así compensar años de no sobrepasarlo. Eso ayudaría a prevenir que las expectativas inflacionarias de largo plazo se estabilicen en un nivel demasiado bajo, causando tasas de interés reales que sean incompatibles con el pleno empleo.
Una solución podría ser plantearse objetivos de PIB nominal, con lo que, al responder a insuficiencias de la oferta que elevan los precios y depriman la producción, el BCE pueda ponderar las dos variables de manera equitativa. Con esto se apunta a evitar que las autoridades adopten una postura demasiado dura en momentos en que una variedad de factores, como el cambio climático, la pandemia o las crisis financieras, amenazan con producir muchas más carencias por el lado de la oferta.
Pero un cambio así no podría ir mucho más allá. El asunto vital –para el que lo más probable es que sean necesarias nuevas leyes que se alejen del Tratado de Maastricht- es la relación entre política fiscal y política monetaria. En un estado unitario como los Estados Unidos o el Reino Unido, la coordinación entre ambas es posible para alcanzar un objetivo acordado, por ejemplo, en términos del PIB nominal.
Por ejemplo, en circunstancias en que la política fiscal es más efectiva que la monetaria –como cuando las tasas de interés alcanzar su límite efectivo más bajo-, se podrían impulsar recortes tributarios financiados por deuda, en que el banco central actúe como comprador de deuda pública. Al mismo tiempo, el objetivo compartido aseguraría la credibilidad de la autoridad monetaria, protegiéndola de la llamada “primacía fiscal”.
En una unión monetaria la dinámica es más compleja y cobra mucha importancia la estructura de coordinación formal. Las autoridades monetaria y fiscal deberían colaborar para lograr la combinación justa de inflación, producción, tasas de interés y riesgo soberano. Sin embargo, una coordinación así afectaría, entre otras cosas, el programa de compra de bonos del BCE, incluido el nivel de riesgo que acepte asumir y la combinación geográfica de los bonos que adquiera.
¿Debería el BCE comprar los relativamente seguros bonos de recuperación, o dejárselos al mercado, dirigiendo su programa de compras hacia activos más riesgosos? Es una decisión de política monetaria con consecuencias fiscales. No se debería dejar en manos solamente del banco central.
¿Qué cambios institucionales podrían solucionar este problema? Para comenzar, la UE debe considerar la deseabilidad de una autoridad fiscal independiente con la que el BCE pueda coordinar medidas. Ambas entidades se reunirían regularmente para definir objetivos relevantes –relacionados con déficits, tasas de interés y precios- y evaluar si las políticas nacionales se alinean con ellos.
La pandemia ha afectado seriamente muchas de las reglas y pautas institucionales existentes. Por ejemplo, la UE ha suspendido sus límites a los déficits fiscales, que la mayoría de los economistas consideran no se deberían volver a introducir en un futuro inmediato, al menos no en su forma actual. Si los líderes de la UE aprovechan esta oportunidad para impulsar un cambio radical y con la mirada puesta en el futuro, la crisis del COVID podría mover al bloque a un mejor lugar. De lo contrario, las condiciones podrían empeorar, y mucho. Basta con preguntar a los japoneses.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
*Lucrezia Reichlin, ex directora de investigación del Banco Central Europeo, es profesora de Economía en la London Business School.